HACIA UN PAÍS SIN LIBRERÍAS
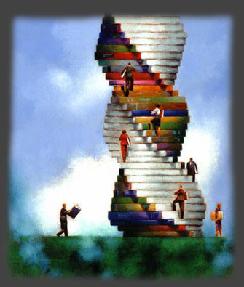
POR GABRIEL ZAID
Presas de un círculo vicioso que se retroalimenta, producto de malas decisiones gubernamentales, y muestra del fracaso de nuestro sistema de educación, las librerías en México se encaminan a desaparecer. Gabriel Zaid hace la autopsia de esta industria nacional.
El número de librerías que hay en México no corresponde al tamaño del país, ni a su escolaridad. Desde 1940, la población se ha quintuplicado: de 20 a 102 millones. El número de estudiantes se ha multiplicado 16 veces: de 2 a 32 millones (ha subido de un décimo a un tercio de la población total), según las Estadísticas históricas del INEGI y los informes presidenciales. La población universitaria (la que terminó cuando menos la preparatoria) ha crecido como 80 veces: de 0.2 a 15 millones (ha subido del uno al quince por ciento de una población cinco veces mayor). Por esto, y por la intensa burocratización del país desde 1940, parece natural que la demanda de papel para escribir (en la escuela y en el trabajo) haya crecido aceleradamente. Esto se refleja en el número de papelerías, como puede verse en la tabla adjunta.
Lo que no parece natural es que las librerías se hayan rezagado, y cada vez más. En 1940, había casi tantas librerías como papelerías (sin contar que muchas papelerías vendían libros). Para 1970, la proporción había bajado de 90 a 22 por ciento. Actualmente, no llega a 4 por ciento. ¿Cómo explicarlo?
1. En primer lugar, porque los universitarios no leen, como lo documentó la encuesta La cultura en México de la Universidad de Colima (1996) y lo confirma la Encuesta nacional de lectura de Conaculta (2006). Dado que el ingreso promedio de la población universitaria es superior al ingreso promedio del resto del país, esto implica que la población más preparada (escolar y económicamente) para comprar libros no es lo que se esperaba. La educación ha costado mucho y educado poco. Esto se refleja en el número de librerías por millón de universitarios: ha descendido a la quinta parte (de 922 a 187), como puede verse en la tabla.
2. Cada vez menos libros de texto pasan por las librerías. Fueron un renglón básico para el negocio (por su volumen y su venta rápida y segura). Pero en 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y los de primaria salieron de las librerías. Actualmente, la Conaliteg distribuye gratuitamente un millón de ejemplares diarios (www.conaliteg.gob.mx): más de los que venden todas las librerías juntas. Gradualmente, las librerías fueron perdiendo también los de secundaria, preparatoria, etc., a medida que los centros de enseñanza entraron al negocio de la venta a sus estudiantes.
3. El negocio de las librerías, descremado de los libros de texto, fue descremado también de los bestsellers. Las cadenas de tiendas empezaron a vender libros, junto con todo lo demás, y con los mismos criterios: maximizar las ventas por metro cuadrado. Esto condujo inevitablemente a excluir los libros de menor rotación: a concentrarse en los bestsellers, sin entrar a la parte más difícil del negocio, que dejaron a las librerías. En esta parte difícil está el atractivo cultural de la diversidad, pero el problema comercial de una demanda menor.
4. Las librerías fueron desplazadas a zonas menos concurridas. La presión de elevar la rentabilidad comercial de cada metro cuadrado condujo a una elevación de las rentas inmobiliarias, y viceversa; más aún cuando el comercio pasó de los centros históricos a los nuevos centros comerciales, creados como negocio inmobiliario.
La parte céntrica de las ciudades incluye un número limitado de locales comerciales, que se benefician (mientras el centro no se deteriora) del tráfico creciente de paseantes y compradores. Esto atrae negocios que no encuentran locales, y sólo pueden entrar pagando traspasos y mayores rentas; lo cual es posible para giros de mayor rentabilidad, que van desplazando a los otros. En los nuevos centros comerciales, esto no sucede como un proceso histórico, sino desde el principio. Sólo pueden entrar los negocios capaces de pagar rentas elevadas. Pocas librerías están en ese caso.
5. La escasez de librerías causa escasez de librerías. Donde no hay playas, ríos, ni albercas, no puede haber costumbre de nadar. Que los lectores vayan a las librerías a ver qué hay, que unas personas vean a otras entrar a una librería, que los hijos vean a sus padres llegar a casa con libros, que los escaparates de las librerías sean parte del paisaje urbano, puede ser normal en la vida cotidiana. Pero la ausencia de todo eso también puede ser normal.
Si no hay oferta, no hay demanda. ¿Dónde estaba la gente que hoy va a tomar café y conversar o leer en Starbucks? Muchas satisfacciones no se producen porque no hay donde satisfacerlas, porque no hay un empresario creador de una oferta que venda lo suficiente por metro cuadrado. Pero las condiciones pueden ser tan difíciles que ningún empresario pueda superarlas. Si no hay suficiente demanda, la oferta es insostenible.
Donde es normal que no haya librerías se vuelve más difícil que las haya. No es fácil sacar los gastos donde no hay (o se van perdiendo) las costumbres de la vida cotidiana que sostienen las librerías.
6. Otro círculo vicioso: los libreros pesan poco frente a las autoridades, lo cual facilita que los ignoren, con lo cual se hunden más. Las librerías son casi todas microempresas (el 93%, según el censo comercial 2004). Históricamente, en la cadena comercial que va del papel a las librerías, el Estado ha favorecido, sobre todo, a los fabricantes de papel (grandes empresas); secundariamente, a los editores (medianas, pequeñas y micro); y nada a las librerías. Las empresas que pesan tienen capacidad de interlocución con el poder, y pueden pagar estudios, abogados y cabilderos para defender sus posiciones; gracias a lo cual obtienen ventajas, crecen y pesan más. Las microempresas no tienen esa capacidad, ni medios para defenderse, por lo cual viven a salto de mata.
Los promotores del tabaco, el alcohol y los casinos se gastan millonadas en congraciarse con las autoridades y el público. Los promotores del vicio de leer no tienen esos recursos.
Hace muchos años, un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda se dignó escuchar a un pequeño grupo que abogaba por las librerías. Después de la reunión (infructuosa), me vio buscando un taxi, le dijo a su chofer que se detuviera, amablemente me ofreció un aventón y lo aprovechó para decirme algunas verdades: Están ustedes en la calle. No vienen más que a llorar. Habían de ver cómo nos tratan los grandes industriales. Llegan con estadísticas, estudios de mercado, cálculos de costos, análisis económicos, considerandos legales y hasta el decreto que quieren, perfectamente redactado. Nos hacen presentaciones audiovisuales maravillosas, nos distribuyen documentos con edecanes maravillosas, etc. Tenía razón.
7. Por último, apareció el cuento de los descuentos. Empezó como un dumping de libros españoles. En los Estados Unidos y en Europa, los editores consideran dañino y contraproducente rematar lo que imprimieron de más: los libros que no se venden. Muchos prefieren conservarlos por tiempo indefinido. Otros, especialmente en los Estados Unidos, prefieren destruirlos y venderlos como celulosa a las fábricas de papel, para ahorrarse los costos de almacenaje.
En la España de Franco, la censura permitió a los editores publicar libros prohibidos, siempre y cuando no hicieran daño interno: se destinaran exclusivamente a la exportación. Quizá de ahí surgió la práctica de tratarnos como el traspatio donde se tira la basura. El caso es que empezó el dumping: los libros no vendibles, que sería dañino rematar en España, fueron a dar a los tiraderos de América. En México, las tiendas Aurrerá (que empezaron precisamente como una tienda de saldos de ropa) tomaron la iniciativa de comprar cargamentos de libros españoles a precios irrisorios, como gancho para atraer público. La Librería Gandhi fue la primera y casi única en hacer lo mismo, lo cual le ayudó a crecer extraordinariamente.
Pero vender saldos a precios irrisorios junto a libros normales hace que los normales parezcan carísimos. Había que ofrecer un gancho adicional: descuentos de 20% o 30% en los libros normales, desde el momento de su publicación. Sólo que, con los precios normales, no había margen para esos descuentos. Hasta que apareció la idea genial: inflar los precios para dar un descuento aparente. En vez de fijar el precio en $80, fijarlo en $100, para dar un descuento fabuloso de $20. Para esto, el descuentero, en vez de recibir del editor un descuento de 30% sobre $80, recibe un descuento de 50% sobre $100, lo cual le permite ofrecer al público 20% (que, de hecho, sigue comprando a $80).
Los que perdieron fueron los lectores que viven lejos de los descuenteros. El costo de comprar un libro no se reduce al precio neto que se paga. El costo de ir de compras puede ser muy alto, sobre todo en una gran ciudad: tiempo, transporte, estacionamiento, más la oportunidad (no siempre fácil) de hacer el viaje. Enviar un libro por mensajería dentro de la ciudad de México puede costar, digamos $60; ir personalmente, mucho más: lo mismo o más que el libro.
El costo de ir de compras no cambió para los lectores que viven cerca de un descuentero. Tampoco el precio neto del libro, que siguió siendo el mismo, después del fabuloso descuento. Estos lectores quedaron como estaban. Pero los que viven lejos cargaron con un costo adicional: o ir a donde está el descuentero para pagar el mismo precio neto que antes, cargando el costo de viajar hasta allá; o ir a su librería cercana y pagar el sobreprecio diseñado para que se luzca el descuentero.
Lo deseable es que todos los lectores, no sólo una minoría, reciban los descuentos de 20% o 30%, sin hacer viajes costosos. Esto equivale a que todas las librerías vendieran al mismo precio neto, y lo más sencillo sería no complicarse la vida con descuentos falsos: establecer un precio fijo neto, sin descuentos, como se hizo durante tantos años, y todavía se hace en muchos países. Pero supongamos que todos (lectores, libreros y editores) prefieran complicarse la vida con descuentos ilusorios. ¿Por qué no pueden darlos las otras librerías? Porque si compran a $70 un libro de $100, no pueden venderlo a $80, y menos aún a $70. No les alcanza para pagar la renta y demás gastos. Por otra parte, si lo ponen a $100, una parte de su clientela irá a comprar con el descuentero. Esto genera un círculo vicioso: los gastos fijos del local tienen que salir de ventas cada vez menores, hasta que llega el punto en que no pueden sostenerse.
Pero el descuentero no compra a $70, sino a $50 o a $45. Por eso puede vender a $80 o $70. Sin embargo, no se habla de estos precios invisibles, que son los de mayoreo. Se habla del precio único visible que fija el editor, y que se fija, precisamente, para ser violado: para que se luzca el descuentero. No es lo mismo (psicológicamente) etiquetar un libro a $80 o $70 que etiquetarlo a $100 menos $20 o $30. Naturalmente, si todas las librerías comprasen a $50 o $45, todas podrían hacerle al cuento de los grandes descuentos.
El problema de fondo es que los precios invisibles son muy discriminatorios, a favor de los descuenteros y las grandes cadenas de tiendas. No hay regulación al respecto, aunque en los tratados de comercio internacional es común una cláusula que prohíbe conceder a un país condiciones favorables que no se extiendan a los otros. También hay algo con este mismo espíritu (la no discriminación) en la Ley Federal de Competencia Económica (artículos 10 a 13). Pero es difícil observar (ya no digamos controlar) los precios invisibles, precisamente porque lo son, y porque están ligados a las condiciones de venta, que de hecho son parte del precio: escala, crédito, fletes, compra en firme o con derecho a devolución, etcétera.
Es razonable un descuento mayor para el que compra cien ejemplares de un libro, porque se supone que en la transacción hay economías de escala. Pero, una vez que se concede, es común que el comprador exija el mismo descuento extraordinario para los libros de los cuales no compra más que un solo ejemplar. O que, incluso para los cien ejemplares, ponga después condiciones sumamente onerosas, que borran las supuestas economías de escala: Sí, te voy a comprar cien ejemplares, pero facturas uno por uno, surtes uno por uno y recoges la devolución uno por uno, en cada una de mis tiendas, en toda la república. A pesar de lo cual, no acepto que me vendas el ejemplar a $70, como a la pequeña librería que también compra uno por uno. Me tienes que vender a $45.
El costo burocrático y legal de impedir estas prácticas de abuso monopólico contra las pequeñas librerías sería absurdo, centrándose en los precios invisibles que rigen el mayoreo. Lo sencillo y práctico es centrarse en los precios visibles al público. Si en los tres primeros años de la vida comercial de un libro (editado en México o importado), todas las librerías tienen que venderlo al mismo precio, desaparece la competencia desleal: todas tienen que competir en servicio.
Al oponerse a esta solución, que propuso la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, aprobada por el Poder Legislativo, la Comisión Federal de Competencia ha hecho un papelazo tragicómico. Cuando propuso el veto contra los gigantes de la televisión, no le hicieron caso en Los Pinos. Pero arremetió contra las librerías, y el presidente Fox le concedió ese premio de consolación. Hay algo quijotesco en el empeño de sostener una librería en un país al que no le importan las librerías. Y hay algo tragicómico en que el Estado se crea el verdadero don Quijote, defendiendo al consumidor contra las librerías.
Vuélvase, vuestra merced. Aquí no hay gigante. Voto a Dios que son ovejas las que va a embestir.
Pero, lanza en ristre, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alanceallas con tanto coraje y denuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos.
DICIEMBRE DE 2006
0 comentarios